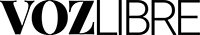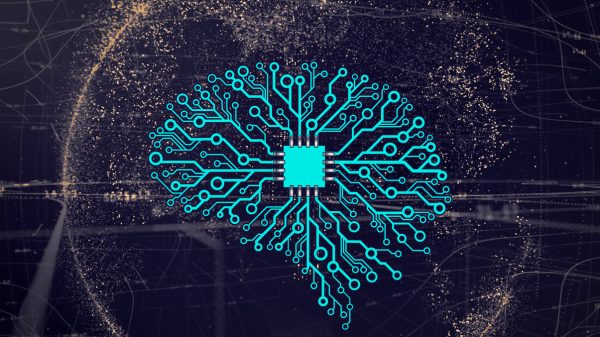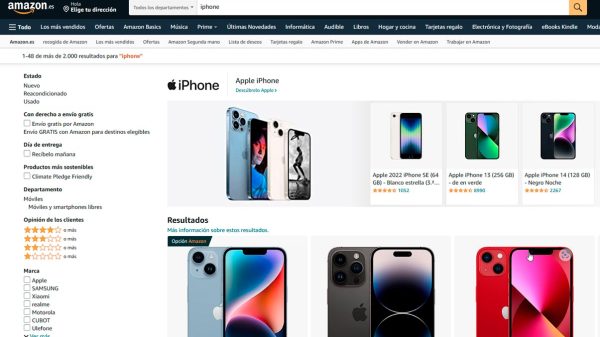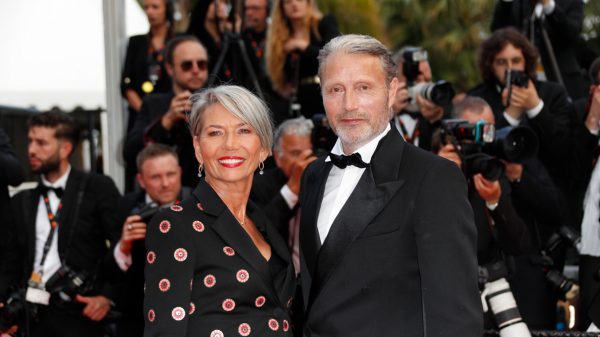El pasado año llevaba a gala ser el lugar con menor tasa de violencia del país; ahora, sus habitantes se mueven bajo los focos mediáticos intentando superar, quizás también comprender, el último atentado, absurdo y brutal, con armas llevado a cabo en un instituto estadounidense.
Un exalumno del mismo, Nikolas Cruz, se encargó de romper con un rifle AR-15 esa tranquilidad de la peor forma posible, como solo puede hacerse si llevas en las manos un rifle de asalto y botes de humo en la mochila, es decir, sembrando de cadáveres las aulas donde estaban a punto de terminar las clases. El nuevo balance trágico: 17 muertos, tres empleados del centro y 14 estudiantes, veinte heridos de los que siete siguen aún hospitalizados, tres en estado grave, y un debate inútil que no durará más de un par de días sobre el control de las armas de fuego.
Solo en lo que llevamos de 2018, EEUU ya ha registrado 18 tiroteos mortales en colegios y el número de muertos por armas de fuego asciende a 1.828 personas que, como decía una de las madres golpeada en Florida por la tragedia, se convierten en simples cifras, en mera estadística.
La que arroja un arma en manos de quien no pretende defenderse de inesperados peligros, sino que se propone ejercer su propia y demente “justicia”. Según informaba el Miami Herald, citando a un profesor del centro, el agresor, Nick Cruz, ya había sido identificado como una potencial amenaza para otros estudiantes: amenazó varias veces a otros alumnos y el pasado año, antes de ser expulsado, no pudo entrar en el recinto de la escuela porque se negaba a dejar que comprobaran el contenido de su voluminosa mochila.

Nick Cruz, el asesino del instituto de Florida
Adoptado de niño junto a su hermano pequeño, hacía unos meses que se había vuelto a quedar “huérfano”. Y fallecidos los padres adoptivos, ahora vivía con unos amigos de la familia. Arrastraba una profunda depresión, se sentía rechazado por los demás, no tenía amigos ni los pretendía. A sus 19 años, Cruz necesitaba ayuda, no un arma de esas que tanto le gustaban.
Sin embargo, en la preceptiva comparecencia presidencial después de una tragedia de este tipo Donald Trump no quiso hablar de armas. Mucho menos de restringir el acceso a las mismas. Es más, se las arregló – hay que reconocerle el “mérito” – para no pronunciar ni una sola vez la palabra “arma”. El problema, vino a decir, estaba en el insuficiente control de los enfermos mentales y su compromiso fue hacer de la “seguridad” en los centros educativos del país una de sus “prioridades”.
“Ningún estudiante, ningún profesor, deberían estar jamás inseguros en un colegio”, afirmó y lo paradójico, al menos para los que miramos desde aquí, es que las ventas de armas subirán estos días como ocurre siempre después de uno de estos absurdos y trágicos tiroteos.
Porque el estadounidense en general sigue creyendo que solo puede defenderse a tiro limpio. Nada más ocurrir la matanza de San Bernardino, por ejemplo, se vendieron en Estados Unidos 1,6 millones de armas. Fue la cifra mensual record de las últimas dos décadas, solo superada por los 2 millones de armas de fuego vendidas durante el mes de enero de 2013, después del sangriento tiroteo en la escuela Sandy Hook de Newtown (Connecticut), donde fueron asesinados 20 niños y 6 mujeres.
Mientras en Europa nos llevamos las manos a la cabeza y nos cuesta entenderlo, en Estados Unidos, el derecho a llevar armas amparado por la segunda enmienda de la Constitución sigue estando tan arraigado en amplios sectores de la población que ni siquiera estos días, en medio del shock de la última matanza, las voces en contra del uso indiscriminado de todo tipo de armas han sido capaces de sonar con más decibelios.
De hecho, estos días tampoco han faltado voces, surgidas de los sectores más duros del partido republicano, afirmando plenamente convencidas, con ese dogmatismo tan difícil de combatir, que el problema de estas masacres es, precisamente, que en los colegios no haya armas para defenderse del agresor. El comercio es el comercio, y seguro que, por su parte, algunos padres se habrán apresurado a llevar a sus críos a clases de tiro para que puedan defenderse contra todos los posibles Liberty Valance del país.
La defensa de la segunda enmienda fue, en todo caso, uno de los grandes reclamos de Trump para ganarse el voto conservador durante la pasada campaña electoral. Y, por supuesto, la Asociación Nacional del Rifle convirtió al republicano en el candidato que más donaciones ha recibido de sus arcas, con más de 21 millones de dólares. Y desde 2001, dicha asociación ha destinado 200 millones de dólares a su actividad lobista en una permanente labor en el Capitolio en favor de sus intereses.

Alumnos del instituto de Florida
De modo que Donald Trump sólo ha tomado una decisión relacionada con el control de las armas, y no precisamente restrictiva. Al contrario. En otra de sus múltiples medidas para deshacer el legado de su predecesor, Barack Obama, el nuevo presidente suscribió una orden que dejaba sin efecto la necesidad de que los compradores tuvieran que mostrar sus datos de la Seguridad Social cada vez que quisieran adquirir un arma.
Aquello fue lo único que logró Obama en sus últimos años en el Despacho Oval. Porque para el ex presidente, el derecho otorgado en la segunda enmienda era, sin lugar a duda, importante, pero advirtiendo, como si hiciera falta hacerlo, que es igualmente fundamental el derecho a ir al cine una tarde sin que un loco entre en la sala para acabar con la vida del mayor número de personas a quienes ni siquiera conoce, como ocurrió en Colorado en 2012.
Igual de primordial que era el derecho de quienes rezaban en la iglesia de la comunidad negra de Charleston, antes de ser masacrados por otro asesino armado hasta los dientes. Y qué decir cuando ese derecho se refiere a los niños o adolescentes que acuden a clase y, de pronto, un día ya no regresan a casa porque han sido fría e inesperadamente ejecutados, normalmente por uno de sus propios compañeros en una macabra e ilógica lotería.